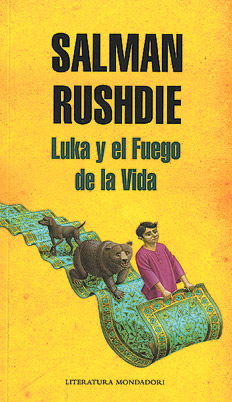"Hablar de lo que supongo la más antigua forma de poesía: la épica. Ocupémonos de ella un momento"
 Jorge Luis Borges: Arte poética, uno de su más raros libros compilados a partir de sus conferencias en inglés y traducido por Justo Navarro.foto:archivo.fuente:olvidada
Jorge Luis Borges: Arte poética, uno de su más raros libros compilados a partir de sus conferencias en inglés y traducido por Justo Navarro.foto:archivo.fuente:olvidada
Las distinciones verbales deberían ser tenidas en cuenta, puesto que representan distinciones mentales, intelectuales. Pero es una lástima que la palabra «poeta» haya sido dividida en dos. Pues hoy, cuando hablamos de un poeta, sólo pensamos en alguien que profiere notas líricas y pajariles del tipo de «With ships the sea was sprinkled far and nigh, / Like stars in heaven» («Con barcos, el mar estaba salpicado aquí y allá como las estrellas en el cielo»; Wordsworth), o «Music to hear, why hear'st thoumusic sadly? / Sweets with sweets war not, joy delights in joy» («¿Por qué, siendo tú música, te entristece la música? / Placer busca placeres, ama el goce otro goce»; Shakespeare). Mientras que los antiguos, cuando hablaban de un poeta –un «hacedor»–, no lo consideraban únicamente como el emisor de esas elevadas notas líricas, sino también como narrador de historias. Historias en las que podíamos encontrar todas las voces de la humanidad: no sólo lo lírico, lo meditativo, la melancolía, sino también las voces del coraje y la esperanza. Quiere decir que vaya hablar de lo que supongo la más antigua forma de poesía: la épica. Ocupémonos de ella un momento.
Quizá el primer ejemplo que nos venga a la mente sea La historia de Troya, como la llamó Andrew Lang, que tan certeramente la tradujo. Examinaremos en ella la antiquísima narración de una historia. Ya en el primer verso encontramos algo así: «Háblame, musa, de la ira de Aquiles». O, como creo que tradujo el profesor Rouse: «An angry man –that is my subject. («Un hombre iracundo: tal es mi tema»). Quizá Hornero, o el hombre a quien llamamos Homero (pues ésta es, evidentemente, una vieja cuestión), pensó escribir un poema sobre un hombre iracundo, y eso nos desconcierta, pues pensamos en la ira a la manera de los latinos: «ira furor brevis». La ira es una locura pasajera, un ataque de locura. Es verdad que la trama de la lliada no es, en sí, precisamente agradable: esa idea del héroe malhumorado en su tienda, que siente que el rey lo ha tratado injustamente, emprende la guerra como una disputa personal porque han matado a su amigo y vende por fin al padre el cadáver del hombre al que ha matado.
Pero quizá (puede que ya lo haya dicho antes; estoy seguro), las intenciones del poeta carezcan de importancia. Lo que hoy importa es que, aunque Homero creyera que contaba esa historia, en realidad contaba algo mucho más noble: la historia de un hombre, un héroe, que ataca una ciudad que sabe que no conquistará nunca, un hombre que sabe que morirá antes de que la ciudad caiga; y la historia aun más conmovedora de los hombres que defienden una ciudad cuyo destino ya conocen, una ciudad que ya está en llamas. Yo creo que éste es el verdadero tema de la lliada. y, de hecho, los hombres siempre han pensado que los troyanos eran los verdaderos héroes. Pensamos en Virgilio, pero también podríamos pensar en Snorri Sturluson, que, en su más joven edad, escribió que Odín –el Odín de los sajones, el dios– era hijo de Príamo y hermano de Héctor. Los hombres siempre han buscado la afinidad con los troyanos derrotados, y no con los griegos victoriosos. Quizá sea porque hay una dignidad en la derrota que a duras penas le corresponde a la victoria.
Tomemos un segundo poema épico, Podemos leerlo de dos maneras. Supongo que el hombre (o la mujer, como pensaba Samuel Butler) que la escribió no ignoraba que en realidad contenía dos historias: el regreso de Ulises a su casa y las maravillas y peligros del mar. Si tomamos la Odisea en el primer sentido, entonces tenemos la idea del regreso, la idea de que vivimos en el destierro y nuestro verdadero hogar está en el pasado o en el cielo o en cualquier otra parte, que nunca estamos en casa.
Pero evidentemente la vida de la marinería y el regreso tenían que ser convertidos en algo interesante. Así que, poco él poco, se fueron añadiendo múltiples maravillas. y ya, cuando acudimos a Las mil una noches, encontramos que la versión árabe de la Odisea, los siete viajes de Simbad el marino, no son la historia de un regreso, sino un relato de aventuras; y creo que como tal lo leemos. Cuando leemos la Odisea, creo que lo que sentimos es el encanto, la magia del mar; lo que sentimos es lo que el navegante nos revela. Por ejemplo: no tiene ánimo para el arpa, ni para la distribución de anillos, ni para el goce de la mujer, ni para la grandeza del mundo. Sólo busca las altas corrientes saladas. Así tenemos las dos historias en una: podemos leerla como un retorno a casa y como un relato de aventuras, quizá el más admirable que jamás haya sido escrito o cantado.
Pasemos ahora a un tercer «poema» que destaca muy por encima de los otros: los cuatro Evangelios. Los Evangelios también pueden ser leídos de dos maneras. El creyente los lee como la extraña historia de un hombre, de un dios, que expía los pecados de la humanidad. Un dios que se digna sufrir, morir, en la «bitter cross» («amarga cruz»), como señala Shakespeare. Existe una interpretación aun más extraña, que encuentro en Langland. La idea de que Dios quería conocer en su totalidad el sufrimiento humano, que no le bastaba con conocerlo intelectualmente, tal como le era divinamente posible; quería sufrir como un hombre y con las limitaciones de un hombre. Pero quien (como muchos de nosotros) no es creyente puede leer la historia de otra manera. Podemos pensar en un hombre de genio, un hombre que se creía un dios y al final descubre que sólo era Un hombre y que Dios –su dios– lo había abandonado.
Digamos que durante muchos siglos, estas tres historias –la de Troya, la de Ulises, la de Jesús–le han bastado a la humanidad. La gente las ha contado y las ha vuelto a contar una y otra vez; les ha puesto música, las ha pintado. Han sido contadas muchas veces, pero las historias perduran, sin límites. Podríamos pensar en alguien que, dentro de mil o diez mil años, una vez más volviera a escribirlas. Pero, en el caso de los Evangelios, hay una diferencia: creo que la historia de Cristo no puede ser contada mejor. Ha sido contada muchas veces, pero creo que los pocos versículos en los que leemos, por ejemplo, cómo Satán tentó a Cristo tienen más fuerza que los cuatro libros del Paradise Regained. Uno intuye que Milton quizá ni sospechaba la clase de hombre que fue Cristo.
Bien, tenemos estas historias y tenemos el hecho de que los hombres no necesitan demasiadas historias. Imagino que Chaucer jamás pensó en inventar una historia. No pienso que la gente fuera menos inventiva en aquellos días que hoy. Pienso que se contentaba con las nuevas variaciones que se añadían al relato, las sutiles variaciones que se añadían al relato. Esto, además, facilitaba la tarea del poeta. Sus oyentes y lectores sabían lo que iba a decir y podían apreciar las diferencias en su justa medida.
Ahora bien, la épica –y podemos considerar los Evangelios una especie de épica divina– lo admite todo. Pero la poesía, como he dicho, ha sufrido una división; o, mejor, por un lado tenemos el poema lírico y la elegía, y por otro tenemos la narración de historias: tenemos la novela. Uno casi siente la tentación de considerar la novela como una degeneración de la épica, a pesar de escritores como Joseph Conrad o Herman Melville. Pues la novela recupera la dignidad de la épica.
Si pensamos en la novela y la épica, nos vemos tentados a pensar que la principal diferencia estriba en la diferencia entre verso y prosa, entre cantar y exponer algo. Pero pienso que hay una diferencia mayor. La diferencia radica en el hecho de que lo importante para la épica es el héroe: un hombre que es un modelo para todos los hombres. Mientras, como Mencken señaló, la esencia de la mayoría de las novelas radica en el fracaso de un hombre, en la degeneración del personaje.
Esto nos lleva a otra cuestión: ¿Qué pensamos de la felicidad? ¿Qué pensamos de la derrota, de la victoria? Hoy, cuando la gente habla de un final feliz, lo considera una mera condescendencia hacia el público o un recurso comercial; lo consideran artificioso. Pero durante siglos los hombres fueron capaces –de creer sinceramente en la felicidad y en la victoria, aunque sentían la imprescindible dignidad de la derrota. Por ejemplo, cuando la gente escribía sobre el Vellocino de Oro (una de las historias más antiguas de la humanidad), oyentes y lectores sabían desde el principio que el tesoro sería hallado al final.
Bien, hoy, si se emprende una aventura, sabemos que acabará en fracaso. Cuando leemos –y pienso en un ejemplo que admiro – Los papeles de Aspern, sabemos que los papeles nunca serán hallados. Cuando leemos El castillo de Franz Kafka, sabemos que el hombre nunca entrará en el castillo. Es decir, no podemos creer de verdad en la felicidad y en el triunfo. Y quizá ésta sea una de las miserias de nuestro tiempo. Me figuro que Kafka sentía prácticamente lo mismo cuando deseaba que sus libros fueran destruidos: en realidad quería escribir un libro feliz y victorioso, y se daba cuenta de que le era imposible. Hubiera podido escribirlo, evidentemente, pero el público habría notado que no decía la verdad. No la verdad de los hechos, sino la verdad de sus sueños.
Digamos que, a fines del siglo XVIII o principios del XIX (para qué molestarnos en discutir las fechas), el hombre empezó a inventar tramas. Quizá podríamos decir que la empresa partió de Hawthorne y Edgar Allan Poe, aunque, evidentemente, siempre hay precursores. Como Rubén Darío señaló, nadie es el Adán literario. Pero fue Poe el que escribió que un relato debe ser escrito atendiendo a la última frase, y un poema atendiendo al último verso. Esto degeneró en el relato con truco, y en los siglos XIX y XX la gente ha inventado toda clase de tramas. Estas tramas son a veces muy ingeniosas; si nos limitamos a contarlas, son más ingeniosas que las tramas de la épica.
Pero, por alguna razón, notamos en ellas algo artificioso; o, mejor, algo trivial. Si tomamos dos casos –supongamos que la historia del doctor Jekyll y el señor Hyde, y una novela o una película como Psicosis–, puede que la trama de la segunda sea más ingeniosa, pero intuimos que hay más detrás de la trama de Stevenson.
En cuanto a la idea que formulé al principio, la de que sólo existe un número reducido de tramas, quizá deberíamos mencionar esos libros en los que el interés no radica en la trama sino en la variación, en el cambio, de múltiples tramas. Estoy pensando en Las mil y noches, en el Orlando furioso y otras por el estilo. Podríamos añadir también la idea de un tesoro maligno. La tenemos en la Völsunga Saga, y quizá al final de Beowulf: la idea de un tesoro que trae males a la gente que lo encuentra. Aquí podríamos llegar a la idea que intenté desarrollar en mi última conferencia, sobre la metáfora: la idea de que quizá todas las tramas correspondan sólo a unos pocos modelos. Hoy, por supuesto, la gente inventa tantas tramas que nos ciegan. Pero quizá flaquee tal ataque de ingenio y descubramos que todas esas tramas sólo son apariencias de un reducido número de tramas esenciales. Y esto, para mí, está fuera de discusión.
Hay que señalar otro hecho: los poetas parecen olvidar que, alguna vez, contar cuentos fue esencial y que contar una historia y recitar unos versos no se concebían como cosas diferentes. Un hombre contaba una historia, la cantaba; y sus oyentes no lo consideraban un hombre que ejercía dos tareas, sino más bien un hombre que ejercía una tarea que poseía dos aspectos. O quizá no tenían la impresión de que hubiera dos aspectos, sino que consideraban todo como una sola cosa esencial.
Llegamos ahora a nuestro tiempo, donde encontramos esta circunstancia verdaderamente extraña: hemos vivido dos guerras mundiales, pero, por alguna razón, no ha surgido de ellas una épica; excepto, quizá, Los siete pilares de la sabiduría. En Los siete pilares de la sabiduría encuentro muchas cualidades épicas. Pero el libro está lastrado por el hecho de que el héroe es el narrador, por lo que a veces debe empequeñecerse, humanizarse, hacerse verosímil en exceso. De hecho, se ve obligado a incurrir en los trucos del novelista.
Hay otro libro, hoy bastante olvidado, que leí, me parece, en 1915: una novela llamada Le Feu, de Henri Barbusse. El autor era pacifista; era un libro contra la guerra. Pero, en cierta medida, la épica atravesaba el libro (me acuerdo de una magnífica carga con bayonetas). Otro escritor que poseía el sentido de lo épico fue Kipling. Lo comprobamos en un relato tan maravilloso como «A Sahib's War», Pero, de la misma manera que Kipling nunca practicó el soneto, porque consideraba que podía distanciarlo de sus lectores, nunca cultivó la épica, aunque podría haberlo hecho. También recuerdo a Chesterton, que escribió «La balada del caballo blanco», un poema sobre las guerras del rey Alfredo contra los daneses. En él encontramos metáforas muy raras (¡me pregunto cómo me olvidé de citarlas en la charla anterior!): por ejemplo, «mármol como sólida luz de luna», «oro como fuego helado», donde el mármol y el oro son comparados con dos cosas que son aun más elementales. Son comparados con la luz de la luna y el fuego, y no con el fuego exactamente, sino con un mágico fuego helado.
En cierta manera, la gente está ansiosa de épica. Pienso que la épica es una de esas cosas que los hombres necesitan. De todos los lugares (y esto podría introducir una especie de anticlímax, pero es un hecho), ha sido Hollywood el que más ha abastecido de épica al mundo. En todo el planeta, cuando la gente ve un western –al contemplar la mitología del jinete, el desierto, la justicia, el sheriff, los disparos y todo eso–, creo que capta la emoción de la épica, lo sepa o no. A fin de cuentas, no es importante saberlo.
Ahora bien, no quiero hacer profecías, porque tales cosas son arriesgadas (aunque, a la larga, pueden convertirse en verdad), pero creo que, si la narración de historias y el canto del verso volvieran a reunirse, sucedería algo muy importante. Quizá empiece en Estados Unidos, pues, como ustedes saben, Estados Unidos posee un sentido ético de lo que está bien y lo que está mal. Quizá lo posean otros países, pero no creo que se dé tan evidentemente como lo descubro aquí. Si llegara a suceder, si pudiéramos volver a la épica, entonces se habría conseguido algo muy grande. Cuando Chesterton escribió «La balada del caballo blanco» obtuvo buenas críticas y esas cosas, pero los lectores no le fueron favorables. De hecho, cuando pensamos en Chesterton, pensamos en la saga del Padre Brown y no en ese poema.
Sólo he meditado sobre el asunto a una edad más bien avanzada; y, además, no creo haber ensayado la épica (aunque quizá haya dejado dos o tres líneas épicas). Es una tarea para hombres más jóvenes. y conservo la esperanza de que lo harán, porque evidentemente todos tenemos la sensación de que, en cierta medida, la novela está fracasando. Piensen en las principales novelas de nuestro tiempo, el Ulises de Joyce por ejemplo. Se nos han dicho miles de cosas sobre los dos personajes, pero no los conocemos. Conocemos mejor a los personajes de Dante o de Shakespeare, que se nos presentan –que viven y mueren– en unas pocas frases. No conocemos miles de circunstancias sobre ellos, pero los conocemos íntimamente. Eso, desde luego, es mucho más importante.
Pienso que la novela está fracasando. Pienso que todos esos experimentos con la novela, tan atrevidos e interesantes –por ejemplo, la idea de los cambios de tiempo, la idea de que la historia sea contada por distintos personajes–, todos se dirigen al momento en que sentiremos que la novela ya no nos acompaña. Pero hay algo a propósito del cuento, del relato, que siempre perdurará. No creo que los hombres se cansen nunca de oír y contar historias. y si junto al placer de oír historias conservamos el placer adicional de la dignidad del verso, entonces algo grande habrá sucedido. Quizá yo sea un anticuado hombre del siglo XIX, pero soy optimista y tengo esperanza: y, puesto que el futuro contiene muchas cosas –quizá el futuro contenga todas las cosas–, pienso que la épica volverá a nosotros. Creo que el poeta volverá a ser otra vez un hacedor. Quiero decir que contará una historia y la cantará también. Y no consideraremos diferentes esas dos cosas, tal como no las consideramos diferentes en Homero o Virgilio.
Borges, Jorge Luis, Arte poética. Editorial Crítica. Barcelona, 2001. Pags. 61-74. (Seis conferencias sobre poesía pronunciadas en inglés en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968) Traducción de Justo Navarro.
 Portada: La luz difícil, última novela de Tomás González. foto:fuente:revistagalactica.com
Portada: La luz difícil, última novela de Tomás González. foto:fuente:revistagalactica.com