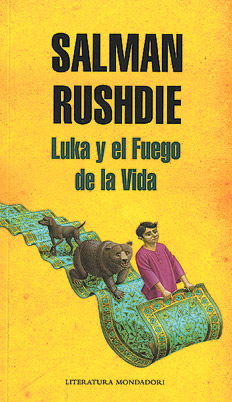"Sentí que esa no era la escritura de González, no era su lenguaje; llegué a pensar que él se había cansado y había puesto a otro a escribir por él para tomar del pelo a las instituciones literarias del país"
 Portada: La luz difícil, última novela de Tomás González. foto:fuente:revistagalactica.com
Portada: La luz difícil, última novela de Tomás González. foto:fuente:revistagalactica.comCuando compré la más reciente novela de Tomás González, La luz difícil, la emoción era inmensa. Ahora, después de leerla, no puedo estar menos de acuerdo con la banda que acompaña el libro, una frase de Luis Fernando Afanador: "Nunca olvidaré la plenitud que sentí al terminar de leer La luz difícil. No espero más de la literatura". Yo no sentí esa plenitud y sí espero más, mucho más, de la literatura y también de la escritura de González.
Como es costumbre en este escritor, la novela es corta (132 páginas) y, como también es costumbre, se mezclan en ella el dolor más agudo y la alegría más sencilla. David, pintor, padre de tres hijos y esposo de Sara, cuenta la historia fragmentada de sus días desde aquel lejano en el que su hijo Jacobo decide morir para huirle al dolor de sus huesos, de su cuerpo, causado por un accidente de tránsito que lo dejó parapléjico. David y Sara esperan en su apartamento de Nueva York la llamada de sus hijos avisando acerca del estado de Jacobo. La narración se alterna con la de los días más recientes de David (veinte años después de lo sucedido en Nueva York) en una finca cerca de La Mesa, que pasa en compañía de una mujer contratada para que lo ayude en los menesteres de la casa, mientras él escribe –con la dificultad que le produce el hecho de estar quedándose ciego– el relato que el lector tiene entre sus manos.
¿Qué sucede, entonces, con la novela? Recuerdo nítidamente toda la trama de Primero estaba el mar, de La historia de Horacio, de Los caballitos del diablo, de Abraham entre bandidos, de los cuentos de El rey del Honka-Monka (especialmente, "Verdor", que conecta directamente con el motivo de La luz difícil), pero en este momento, no me queda ninguna imagen memorable de esta nueva novela de González; trato de sentir por qué. Aquí los opuestos no configuran tensiones tan vivas como en las narraciones que nombré anteriormente, aquí esas tensiones no me conmueven. David, el joven "desorientado" de Los caballitos del diablo, aparece aquí también como una especie de alter ego de Tomás González; un pintor ignorado por los medios y luego muy reconocido y visitado por estudiosos y periodistas en su casa de La Mesa (que también podría ser Cachipay).
En muchos momentos sentí que esa no era la escritura de González, no era su lenguaje; llegué a pensar que él se había cansado y había puesto a otro a escribir por él para tomar del pelo a las instituciones literarias del país y a los medios de comunicación que desde hace una década (cuando la desaparecida Norma reeditó su obra) y, especialmente, desde hace cinco años (cuando empezaron a aparecer largos artículos y entrevistas sobre su vida y obra en revistas culturales) vienen repitiendo frases hechas sobre la calidad de sus novelas. Es la primera vez que el narrador de González asume la voz en primera persona, asume un yo total para contar la historia. Es también la primera vez que no siento en González la búsqueda de un lenguaje que yuxtapone los opuestos, que conjuga la poesía y la prosa del mundo; más bien el lector encuentra aquí una prosa despreocupada de sí misma, despreocupada de las búsquedas estéticas. El lenguaje se depura hasta eliminar toda carga simbólica y las palabras son lo que son, tienen el peso que pueden tener bajo las ceibas del parque de Envigado (como diría su tío Fernando González) o en una hamaca de una finca en Cachipay.
La luz difícil, lo mismo que Para antes del olvido, configura una novela de transición en la poética de González, novela que marca búsquedas literarias –y vitales– distintas dentro de ese propósito armónico y unitario del resto de sus novelas. Sin embargo, la búsqueda en La luz difícil está lejos de la de Para antes del olvido. Ya no el malabarismo del lenguaje, ya no el papel de un testigo fiel a documentos que reconstruyen, de manera fragmentada, parte de la saga familiar que tanto ha interesado al escritor paisa; ahora, aquí, el lenguaje se hace aún más cercano y la prosa pasa apenas por encima de los hechos, apenas los nombra, los roza, sin demorarse en ellos. El narrador, a diferencia del mito literario creado sobre el escritor ciego, no gana en profundidad sino en superficialidad; las imágenes son efímeras: el dolor apenas se presiente, el deseo apenas se intuye. La sombra se difumina y gana la claridad, fácilmente; la luz, pues, no es tan difícil como en sus anteriores obras. González deja ahora que el mayor peso esté de este lado; le bastan sus plantas, el clima favorable, el café recién hecho, una presentida desnudez al lado de la piscina.
¿Qué queda, entonces? Casi nada y me pesa decirlo porque admiro y estimo demasiado a este escritor. Tan leve su novela entre las miles de páginas que se publican cada día, tan ligero su peso entre la ligereza ominosa de las recetas para la vida, de las píldoras de optimismo que se publican cada día. David es la tranquilidad hecha personaje literario y tal vez ahí reside su fuerza y lo extraño de su presencia dentro de la turbulenta vida en nuestro país, dentro del ruido que nos acompaña desde nuestro nacimiento. Esta soportable levedad de la novela de González me vuelve más cercano al escritor, al hombre y, paradójicamente, me produce más deseos de viajar hasta Cachipay y buscar su finca, las flores, las plantas y perderme un rato entre ellas.